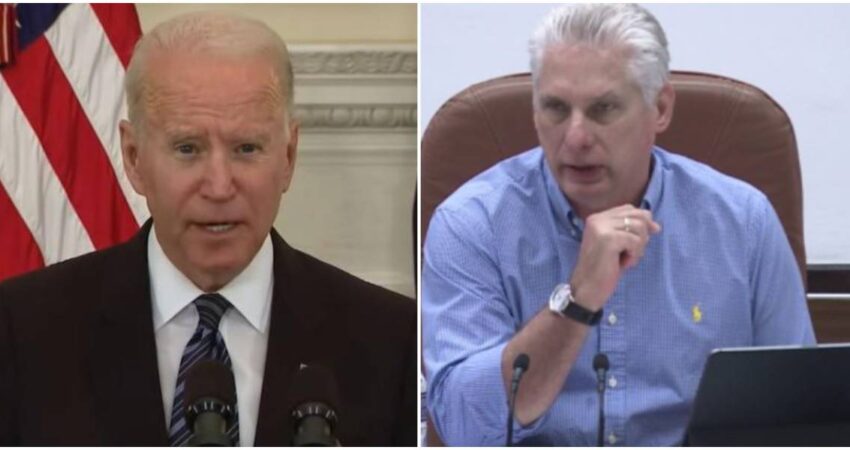Estados Unidos negó visas a los representantes de Cuba que debían asistir al 62º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrado en Washington. La medida impidió la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, en un gesto que refleja la creciente confrontación entre Washington y La Habana en materia de derechos humanos y cooperación internacional.
El Departamento de Estado justificó la decisión al señalar la participación del Gobierno cubano en prácticas de trata de personas vinculadas a las brigadas médicas que la isla despliega en decenas de países. Según Washington, estas misiones constituyen un esquema de “trabajo forzado patrocinado por el Estado”.
La reacción de La Habana
La viceministra de Salud Pública, Tania Margarita Cruz, calificó la medida como un “trato discriminatorio” y recordó que Cuba es “miembro activo” de la OPS. Para el Gobierno cubano, las brigadas médicas representan un símbolo de solidaridad y cooperación con países en desarrollo, particularmente en contextos de emergencia sanitaria como desastres naturales o epidemias.
En contraste, Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos señalan que los médicos cubanos trabajan bajo condiciones restrictivas: se les retiene gran parte del salario, se les limitan libertades de movimiento y se amenaza con represalias —incluyendo la prohibición de regresar a la isla por hasta ocho años— a quienes abandonan la misión.
Informe de Trata 2025: Cuba en el nivel más bajo
La controversia se acentuó porque, el mismo día del veto, el Departamento de Estado publicó el Informe de Trata de Personas 2025. En el documento, Cuba fue ubicada nuevamente en el nivel 3, la peor categoría, donde figuran gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos contra la trata y que, además, participan directamente en ella.
Cuba ha permanecido en este nivel durante la mayor parte de la última década, a excepción de breves períodos en que ascendió al nivel 2 bajo la administración Obama, en un contexto de acercamiento diplomático. Sin embargo, desde 2019 la isla ha sido reiteradamente señalada por explotar a profesionales de la salud enviados al extranjero.
Estas son otras naciones que en versiones recientes del Informe de Trata de Personas (TIP) del Departamento de Estado de EE. UU. han sido clasificadas en nivel 3 (es decir, países “que no cumplen con los estándares mínimos y no hacen esfuerzos significativos”): Camboya (Cambodia), Irán, Corea del Norte, China, Rusia, Bielorrusia y Nicaragua.
Un negocio millonario para el régimen
La exportación de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingresos del Estado cubano. En 2022, el régimen reportó 4.900 millones de dólares por este concepto, superando en algunos períodos al turismo, históricamente considerado motor de la economía nacional.
Para Washington, estos recursos son posibles gracias a la apropiación estatal de hasta el 75% del salario que organismos internacionales o gobiernos pagan por los médicos. Diversos testimonios de profesionales que desertaron de las misiones en Venezuela, Brasil y Bolivia han denunciado presiones, vigilancia y amenazas a sus familias en Cuba.
Un debate internacional sin consenso
La OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han contado en varias ocasiones con personal cubano para apoyar emergencias sanitarias en la región, lo que ha generado un debate complejo. Mientras algunos países latinoamericanos valoran la experiencia y disponibilidad de los médicos cubanos, otros gobiernos y ONG coinciden con la visión de EEUU sobre el carácter coercitivo de estas misiones.
En foros internacionales, La Habana insiste en que se trata de cooperación “solidaria” y acusa a Washington de intentar desacreditar un programa que ha sido vital para comunidades vulnerables. Sin embargo, el señalamiento de la trata ha calado en la agenda internacional y ha motivado cuestionamientos de parlamentos y cortes en países receptores.
Antecedentes y tensiones persistentes
La exclusión de la delegación cubana en la OPS no es un hecho aislado. Desde hace años, EEUU ha limitado la participación de diplomáticos y funcionarios de la isla en foros multilaterales celebrados en su territorio. En 2019, por ejemplo, se redujo drásticamente el personal de la misión cubana ante la ONU en Nueva York, alegando también vínculos con actividades de inteligencia y violaciones a los derechos humanos.
La medida de ahora subraya que, más allá de los cambios de administración en Washington, el tema de las misiones médicas permanece como un punto de fricción central. En Cuba, el programa sigue siendo presentado como un logro del sistema de salud, pero en el exterior se ha convertido en símbolo de explotación laboral y de disputa diplomática.