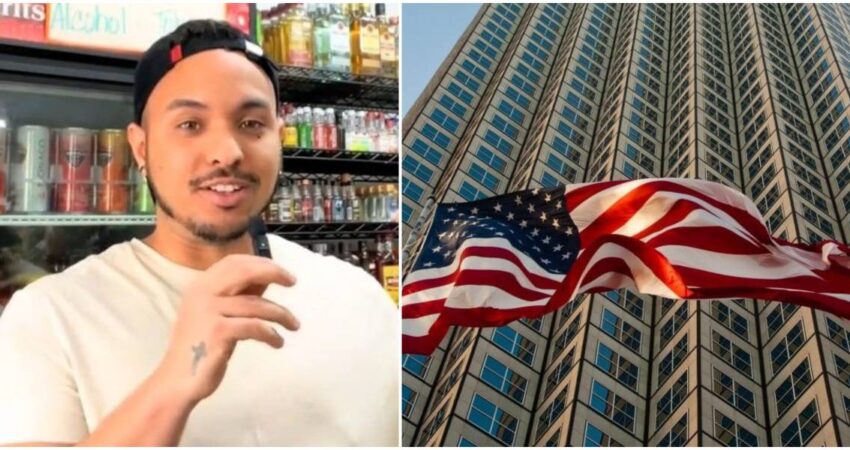El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica con unas declaraciones en las que aseguró que en Cuba “prácticamente no hay autismo” porque la población es demasiado pobre para comprar medicamentos como el Tylenol (paracetamol). Según su razonamiento, existiría un vínculo entre el uso de este analgésico y el aumento de casos de trastorno del espectro autista (TEA) en países desarrollados.
“Hay un rumor, y no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprar Tylenol, y prácticamente no tienen autismo. OK, dime algo sobre eso”, dijo el magnate desde la Casa Blanca.
La afirmación generó críticas inmediatas, pues no se apoyó en estudios científicos ni en evidencia médica sólida. La comunidad internacional de salud insiste en que los orígenes del autismo son multifactoriales, con raíces genéticas, biológicas y ambientales, y que no hay pruebas concluyentes que relacionen el consumo de paracetamol con la aparición del trastorno.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos presentó en 2023 su informe más actualizado sobre la prevalencia del trastorno del espectro autista (TEA). Según los datos recopilados, en el año 2020 la proporción de niños de 8 años diagnosticados con autismo alcanzó 27,6 por cada 1.000, lo que equivale aproximadamente a uno de cada 36 menores.
Esta cifra representa un aumento respecto a estimaciones de años anteriores, lo que refleja una mayor identificación de casos a través de diagnósticos más precisos, una vigilancia epidemiológica más amplia y una mayor conciencia social y médica sobre el trastorno.
Cuba y la ausencia de estadísticas oficiales
Si bien en la isla existen diagnósticos de autismo, los datos oficiales son escasos y poco actualizados. Profesionales de la salud han advertido que el sistema estadístico cubano presenta limitaciones para detectar y registrar con precisión estos casos, lo que genera una percepción distorsionada sobre la prevalencia del TEA en el país.
Organizaciones independientes y familias cubanas han denunciado que muchos niños con autismo carecen de atención temprana y de programas de educación inclusiva. A esto se suma la falta de especialistas y recursos adaptados a las necesidades de personas con TEA, lo que deja a numerosas familias en una situación de vulnerabilidad.
Crisis de medicamentos en la isla
El señalamiento de Trump sobre el Tylenol toca un punto sensible en Cuba: el desabastecimiento de medicinas básicas. Analgésicos como el paracetamol escasean crónicamente en farmacias estatales, obligando a los cubanos a recurrir al mercado negro, a la ayuda de familiares en el exterior o a donaciones humanitarias.
Incluso el propio gobierno ha reconocido que parte de la producción de medicamentos ha debido trasladarse a países como China, debido a la incapacidad de la industria farmacéutica nacional para responder a la demanda interna. Esta situación se enmarca en un deterioro generalizado del sistema sanitario cubano, que enfrenta problemas de insumos, equipos y personal.
Un debate más amplio: ciencia, pobreza y salud pública
La declaración de Trump reabre el debate sobre cómo los discursos políticos pueden simplificar en exceso fenómenos complejos como el autismo. Asociar la pobreza o la falta de acceso a un medicamento específico con la ausencia de un trastorno neurológico desconoce la evidencia científica acumulada en décadas de investigación.
A nivel mundial, se estima que uno de cada 100 niños presenta algún grado de autismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas cifras varían entre países, no tanto por factores socioeconómicos o por consumo de ciertos fármacos, sino por la capacidad de los sistemas de salud para diagnosticar y registrar los casos.
Reacciones de expertos y en redes sociales
Tras la difusión de las declaraciones, médicos, investigadores y usuarios en redes sociales calificaron las palabras de Trump como “irresponsables” y “peligrosas”. Algunos recordaron que discursos similares ya habían surgido en el pasado al intentar vincular el autismo con vacunas, teorías que la ciencia ha desmentido de forma categórica.
Tras la rápida difusión del video en redes sociales, varios usuarios de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) añadieron una etiqueta de “contexto adicional” para matizar el contenido. En esa aclaración se mencionaba un supuesto chequeo de hechos realizado por el diario The Times, el cual aportaba datos sobre la prevalencia del autismo en Cuba.
Según esa verificación, en 2023 la isla registró una tasa de 83,3 casos por cada 10.000 niños, una cifra ligeramente superior a la reportada en Estados Unidos, que fue de 80,9 por cada 10.000.
No obstante, esas cifras no aparecen en los reportes oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ni en la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM, por sus siglas en inglés), la fuente citada en la publicación viral. De acuerdo con los registros más recientes del CDC, correspondientes al año 2020, la prevalencia del trastorno del espectro autista en Estados Unidos se ubicó en 276 casos por cada 10.000 niños de 8 años (equivalente a 27,6 por cada mil o uno de cada 36 menores).
En el caso de Cuba, la situación es aún más opaca: no existen estadísticas públicas verificables que permitan confirmar o desmentir el dato divulgado en redes sociales. La ausencia de registros oficiales sobre el tema en la isla impide establecer una comparación real con los indicadores estadounidenses y abre un vacío informativo que suele ser aprovechado en debates políticos o mediáticos.
Otros usuarios aprovecharon la ocasión para subrayar la situación de precariedad en Cuba, recordando que la escasez de medicamentos es un problema real que afecta la calidad de vida de millones de personas en la isla, pero que en ningún caso debería usarse como argumento para validar teorías sin sustento.
Medicamentos básicos para el alivio del dolor, como la aspirina o el paracetamol, continúan siendo de difícil acceso en la red estatal de farmacias en Cuba, donde su ausencia se ha vuelto recurrente. Esta situación obliga a la población a recurrir a diversas alternativas: desde las donaciones enviadas por familiares y organizaciones en el exterior, hasta la compra en el mercado informal, donde los precios suelen ser elevados.
Ante este déficit crónico, las autoridades han promovido además el uso de tratamientos naturales y fitoterapéuticos, presentándolos como una solución complementaria, aunque muchos especialistas y pacientes cuestionan su eficacia real frente a la falta de fármacos convencionales.
Un fenómeno que trasciende a Cuba
Más allá de la controversia, la afirmación de Trump deja al descubierto dos realidades: por un lado, la crisis sanitaria cubana, con su incapacidad para garantizar el acceso a tratamientos básicos; y por otro, el uso político de un tema tan delicado como el autismo, que afecta a familias en todos los continentes.
Mientras en la isla las familias luchan por acceder a medicamentos esenciales, en Estados Unidos el debate se centra en la responsabilidad de los líderes políticos de comunicar con rigor y sin difundir teorías no comprobadas. La discusión, en última instancia, refleja la tensión entre la ciencia, la política y la percepción pública de problemas de salud global.