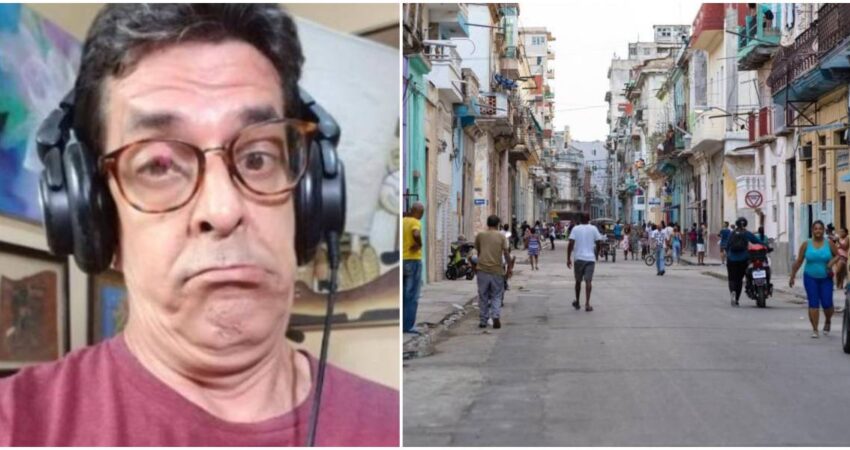Alimentarse en Cuba se ha convertido en un lujo inaccesible para la mayoría de la población. Según un reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), los cubanos necesitan entre 14 y 19 salarios mínimos mensuales —es decir, entre 30 000 y 40 000 pesos cubanos (CUP)— para costear solo la alimentación básica de una persona durante un mes.
Este dato, devastador por sí solo, se vuelve aún más alarmante cuando se confronta con el salario mínimo oficial vigente en Cuba: 2 100 CUP al mes. Con este ingreso, un trabajador apenas puede cubrir entre el 5 % y el 10 % del valor real de la canasta alimentaria esencial. El informe también revela que la pensión mínima, actualmente de 1 528 CUP, requeriría multiplicarse casi por diez para cumplir con el mismo objetivo: comer durante 30 días.
Aunque el gobierno anunció un incremento de las pensiones a partir de septiembre, el nuevo monto seguirá siendo insuficiente frente a la galopante inflación y el colapso del poder adquisitivo.
Un modelo colapsado
El informe del OCAC advierte que esta crisis alimentaria no es producto de catástrofes naturales, sino del estancamiento del modelo político-económico impuesto por el régimen, que ha provocado el desplome de la producción nacional y ha forzado una dependencia crítica de las importaciones. La mayor parte de los alimentos que llegan a la mesa de los cubanos —más del 80 %— proviene del extranjero, especialmente de Estados Unidos. Esta alta dependencia de las importaciones se debe, en gran medida, a la baja producción interna, afectada por el control estatal y la falta de inversión en la agricultura.
De acuerdo con informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF, Cuba está incrementando su dependencia de la ayuda internacional para asegurar el abastecimiento de productos esenciales. Al mismo tiempo, los precios de los alimentos continúan subiendo sin freno, afectando artículos básicos como el arroz, los frijoles y la carne de cerdo, cuyos costos se han disparado.
Expertos como el economista Omar Everleny Pérez Villanueva han estimado que el costo de alimentar a dos personas en La Habana ronda los 24 351 CUP, lo cual deja fuera de ese umbral a casi toda la población activa. Según cifras oficiales, el salario promedio en 2024 fue de apenas 5 839 CUP, una cifra igualmente insuficiente que ha sido erosionada por una inflación interanual del 24,88 %.
El desabastecimiento de mercados estatales ha empujado a la mayoría de los ciudadanos al mercado informal, donde los precios son significativamente más altos y muchas veces cotizados en moneda extranjera. Este fenómeno ha generado un sistema de supervivencia basado en remesas, trueque, rebusque y, en muchos casos, la renuncia forzada a nutrientes esenciales.
Por ejemplo, el precio del arroz puede alcanzar los 375 CUP por libra, los frijoles oscilan entre 400 y 500 CUP, y la carne de cerdo supera los 1.000 CUP. Esto ocurre a pesar de que el gobierno ha establecido precios máximos para los productos agrícolas, aunque en la práctica no los hace cumplir ni fomenta una producción que permita equilibrar la oferta y la demanda en un mercado más libre.
Jubilados y vulnerables, los más golpeados
La población de adultos mayores —que representa más del 21 % del país— es una de las más golpeadas. Con pensiones que no cubren ni una semana de alimentos, muchos dependen de familiares, vecinos o redes de caridad para subsistir. Pese a que el gobierno ha anunciado un aumento de las pensiones a partir de septiembre, el nuevo monto apenas duplicará la cifra actual, lo que seguiría siendo insuficiente ante la inflación descontrolada y los elevados precios del mercado informal. “Después de 40 años trabajando, no puedo pagar ni el pan diario”, declaró a medios independientes un pensionado de 74 años en Matanzas.
Algunos analistas alertan sobre un fenómeno de mendicidad creciente entre personas mayores, así como un aumento del deterioro nutricional que podría derivar en problemas de salud pública si no se toman medidas estructurales. Muchos ancianos dependen hoy de la solidaridad vecinal, la caridad religiosa o de hijos y nietos que logran enviar algo desde el extranjero. Sin embargo, miles viven solos y sin recursos. “Después de toda una vida trabajando, mi pensión me alcanza para comprar arroz y huevos una vez al mes”, relató una mujer jubilada en Santiago de Cuba.
Un país que vive de las remesas
Frente al colapso del poder adquisitivo, las remesas enviadas desde el extranjero se han convertido en el salvavidas de millones de familias cubanas. Según estimaciones independientes, más de 3.5 millones de personas reciben dinero desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos. Este flujo económico informal es hoy una de las principales fuentes de ingresos del país, muy por encima de sectores productivos tradicionales como el azúcar o el turismo.
Sin embargo, esta dependencia no está exenta de riesgos. La inestabilidad política en el extranjero, el endurecimiento de las leyes migratorias o las restricciones financieras impuestas por bancos internacionales podrían interrumpir o reducir estas entradas, lo que agravaría la ya frágil situación interna.
Medidas insuficientes y silencios oficiales
Pese a la gravedad del escenario, el gobierno no ha anunciado un plan integral para combatir el hambre o mejorar el poder adquisitivo. Las medidas tomadas —como aumentos parciales de pensiones o la creación de “tiendas en MLC”— no solo han sido insuficientes, sino que han profundizado la desigualdad entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente de pesos cubanos.
“En Cuba ya no se trata de vivir, sino de no morir de hambre”, comentó una trabajadora del sector de la salud entrevistada por el Observatorio. “El Estado exige sacrificios, pero no garantiza lo más básico”.
Una economía al límite
El panorama económico cubano se encuentra atrapado en una espiral negativa: baja productividad, inflación elevada, una moneda devaluada y un modelo centralizado que impide el desarrollo pleno del emprendimiento privado o la inversión extranjera. Mientras tanto, miles de jóvenes profesionales abandonan el país cada año en busca de oportunidades en el exterior, acentuando la crisis demográfica y laboral.
El OCAC propone profundas reformas para hacer frente a la crisis alimentaria en Cuba. La organización aboga por eliminar el control estatal del comercio agrícola y establecer un mercado libre para productos agropecuarios. También plantea legalizar la propiedad privada sobre la tierra y crear un Banco de Fomento Agropecuario que permita financiar a los productores del país.
La propuesta también plantea abrir el mercado cubano a la inversión de la diáspora, permitiendo que cubanos en el exterior participen en proyectos agroindustriales, lo que podría aliviar la crisis productiva interna. Además, el OCAC pide al gobierno desarticular GAESA, el poderoso grupo empresarial militar que domina buena parte de la economía nacional y que, según advierten, ha frenado el crecimiento del sector agrícola.
Conclusión
Cuba atraviesa una de las peores crisis socioeconómicas de su historia reciente, donde el salario legal no alcanza para comer, y la promesa de igualdad se transforma en una realidad de escasez, dependencia y angustia diaria. Hasta que no se implementen reformas profundas y sostenidas, los cubanos seguirán enfrentando una paradoja insoportable: trabajar toda la vida, pero no poder llenar el plato.